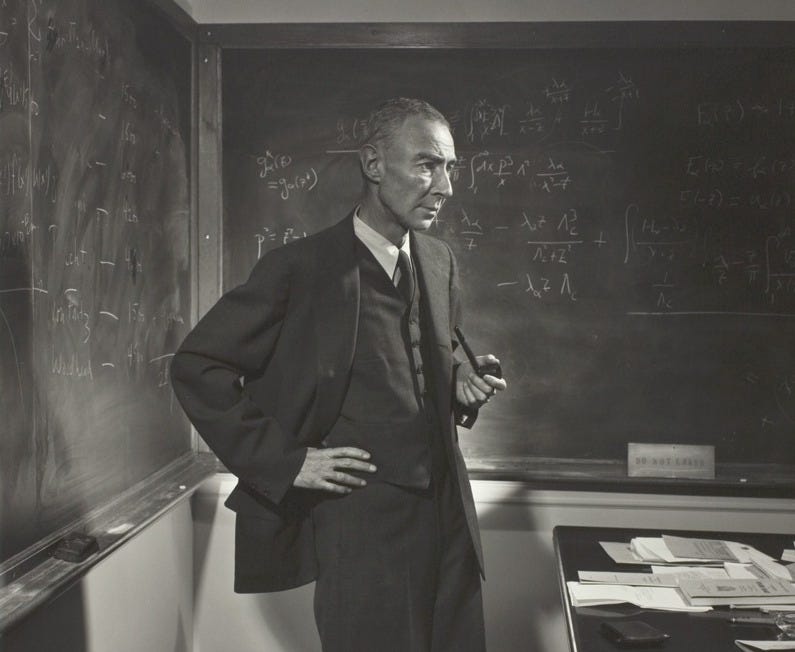La realidad a través de las métricas
El valor de las métricas radica en usarlas como guía, no como reflejo total de la realidad
Todo lo medible
El mundo de las métricas es fascinante. Uno puede medir casi cualquier cosa, solo hay que ser un poco creativo y se puede encontrar una manera de monitorear hasta el más mínimo detalle de una interacción. Por esa razón es fácil caer en la tentación de querer medirlo todo. Las organizaciones que creen ser más “data‑driven” crean dashboards con información que rara vez es utilizada para tomar decisiones; como si con eso pudieran controlar los resultados de negocio o modificar la experiencia del cliente. Esto en sí mismo pareciera un problema pequeño, incluso hacerlo puede ser útil para reaccionar en tiempo real a cambios en el contexto, pero mantener el hábito de medir por medir suele delatar un problema mayor: falta de convicción sobre qué es importante.
Las métricas deberían ser un mapa que nos lleve a la siguiente decisión; un termómetro del valor que se genera en la interacción entre la organización, sus clientes y su contexto. Este texto es una reflexión sobre cómo he aprendido a pensar con ellas: sus limitaciones y el super‑poder que ofrecen cuando se entienden como una herramienta más del cinturón de diagnóstico.
Medible no es igual a cierto
Hay una herencia de pensadores como Drucker que pone el acto de medir en el centro de la gestión. KPIs, Balanced Scorecards, OKRs… los sistemas de métricas marcan el ritmo y sirven de verdad oficial sobre el progreso. Esto ha ayudado a grandes compañías a alinear prioridades y a completar la historia que no cuentan los estados financieros. Pero también ha creado un sesgo: muchos equipos olvidan que los retos organizacionales son complejos y multicausales.
Si quisiéramos “conocer” de verdad la realidad de la empresa solo con acciones medibles, tendríamos que descomponer cada interacción en miles de partes, inventarios, palabras, conversaciones, reacciones… Muy al estilo de la psicología clínica y las ciencias del comportamiento, tendríamos que ralentizar todo para aislar variables y comprobar hipótesis. Al final obtendríamos conclusiones parciales, limitadas, y para una organización que enfrenta un reto sistémico urgente poco accionables. Las métricas pueden dar una falsa confianza; de ahí tanto ejecutivo “data‑driven” que solo golpea los resultados de forma incremental.
El poder de saber qué medir
Eso no quiere decir que las métricas no sirvan. Al contrario: las métricas muestran magnitudes, tendencias, comparaciones; nos dicen si estamos logrando resultados a escala. Sin ellas sería imposible manejar organizaciones grandes o entender cómo se desempeña un producto con millones de clientes. Escoger bien qué medir y qué decisiones tomar a partir de ello es un superpoder que pocas empresas dominan.
Trabajar como Product Manager me obliga a preguntarme a diario: ¿Qué nos indicaría que nos acercamos a la visión? ¿Cómo conecta lo que hace mi equipo con los objetivos grandes de la organización? ¿Qué comportamientos muestran que el producto entrega valor? ¿Qué cifra prueba que ese valor se captura para el negocio?
En Evidence‑Guided de Itamar Gilad encontré un modelo clave: valor entregado y valor capturado. Pregúntate cuál es la señal más fuerte de que el usuario recibe valor y cuál demuestra que el negocio va bien. Ambas deben estar ligadas a la visión transformadora de la organización. Ejemplo rápido: en Duolingo, más lecciones completadas por semana indican valor entregado; suscripciones pagas al mes, valor capturado. Solas diagnostican la salud general; el resto de métricas aporta granularidad sobre los procesos que llevan a esos resultados.
Las métricas construidas desde este modelo nos dan pistas de la realidad, nos muestran si estamos operando efectivamente una propuesta de valor viable. Soy escéptico de las «north star metrics» porque siento que también se convierten en la excusa de organizaciones sin ética de sobre optimizar para ellas sin importar las consecuencias negativas en sus clientes, el medio ambiente o las comunidades donde operan. Como buena práctica, es importante tener no sólo métricas, sino también contra-métricas que cuiden de efectos secundarios poco deseados de nuestro modelo de operación.
Lo que no se puede medir
Las métricas no son suficientes, se necesitan más herramientas porque sus diagnósticos son específicos, nos dan los síntomas, pero nos dejan a la merced de nuestros sesgos para definir qué puede estar afectando una métrica o cómo podemos llegar a nuevo valor que sea fundamentalmente diferente.
Hay otros caminos. Aprender rápido a través de la formación de modelos mentales, hipótesis comprobables que se experimentan e iteran rápidamente con usuarios reales, que son al final los que deciden si el reto fue correctamente entendido y solucionado. Bien entendidas, estas herramientas que proporciona la etnografía, el diseño y la disciplina de HCI (Human Computer Interaction) pueden ser un complemento de diagnóstico útil aunque insuficiente para entender la complejidad de los retos organizacionales.
Igual que con las métricas, estas herramientas tienen limitaciones. Sus practicantes cree tener todas las certezas, tal vez porque fueron víctima de los gurús del marketing y de las escuelas de negocio que las «democratizaron»; es decir las limpiaron de cualquier profundidad para vender cursos de tres semanas.
Hay cientos de disciplinas con metodologías que en sí mismas nos podrían presentar versiones de la complejidad organizacional que las métricas y el pensamiento de diseño no pueden. La filosofía, la sociología, la literatura e incluso otras formas de entender el mundo.
Usar las herramientas para actuar
Lo importante es entender que las métricas son una herramienta, que tienen un grado de utilidad y que se complementan con otras, pero que sólo son capaces de representar parcialmente la realidad.
Actuar sin arrogancia, porque nunca tendremos toda la información, pero con la tranquilidad de quien sabe que sería imposible tenerla, es quizá el único camino sensato.
OOO || Recomendaciones y otros
Un disco
Esta sección se volvió la excusa perfecta para compartir cosas que nada tienen que ver con lo laboral. Eso me gusta también porque en este espacio no pretendo mucho más que escribir de las cosas que me interesan.
Hay un álbum al que vuelvo desde hace más de una década porque no le encuentro canción mala. No se si tienen un gusto parecido al mío en lo músical, pero en un mundo dónde sólo les da recomendaciones un algoritmo, vale la pena descubrir algo distinto por recomendación humana.
El Guincho es un músico y productor canario al que quizá han escuchado por sus trabajos con Björk o Rosalía. En 2010 lanzó un disco que, para mí, sigue siendo uno de mis favoritos: Pop Negro